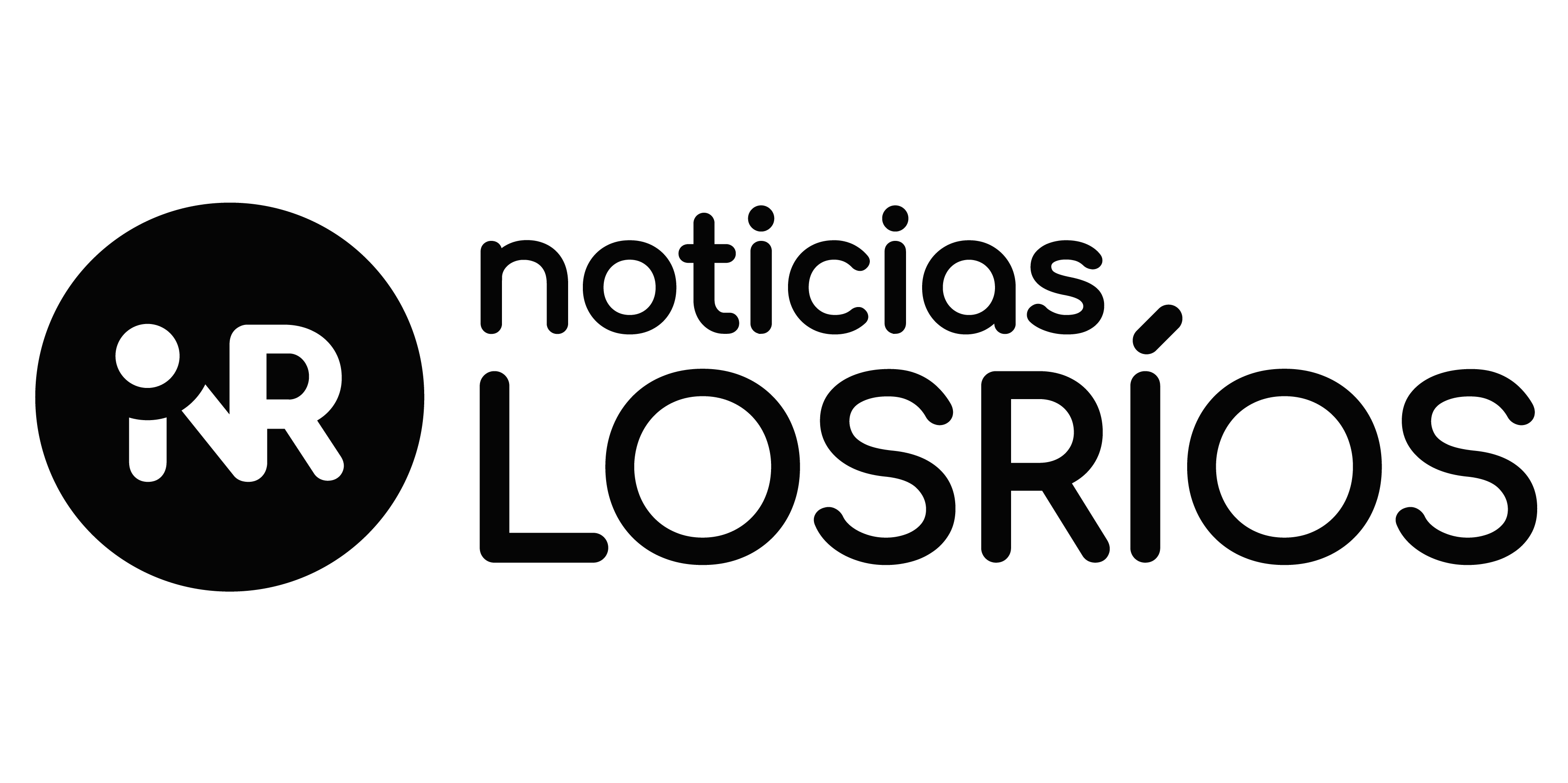Por Felipe Zúñiga
Profesor UACh
La sostenibilidad empresarial dejó de ser un eslogan. Hoy es un imperativo ético, económico y ambiental. Desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas y medianas empresas, todas se enfrentan al desafío de operar de forma responsable, reduciendo su impacto sobre el medioambiente y las comunidades. El problema no es ese. El verdadero desafío es cómo demostramos que ese compromiso es real.
Durante años, muchas organizaciones han entregado reportes sobre sostenibilidad con información relacionada al consumo energético, el uso del agua, la diversidad laboral, gobiernos corporativos o las emisiones de carbono. Sin embargo, una parte importante de esa información no ha sido asegurada o auditada por terceros. Algunas empresas optan por asegurar ciertos indicadores, pero lo hacen de forma voluntaria y en general parcial. Esto abre la puerta a lo que se conoce como greenwashing, la práctica de proyectar una imagen ambientalmente responsable sin un respaldo real, generando una brecha de confianza entre lo que se reporta y lo que efectivamente se implementa, y debilitando el valor de la información divulgada.
La situación está cambiando, y Chile ha dado un paso importante con la entrada en vigencia de la Norma de Carácter General N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta norma exige que las empresas reguladas por la CMF reporten información integrada, incluyendo aspectos financieros y de sostenibilidad en un solo documento. Es un avance importante. Pero aún falta algo esencial: que esa información sea sujeta a un proceso de aseguramiento externo, tal como ocurre con los estados financieros.
En mercados más desarrollados, el aseguramiento de este tipo de información se ha convertido en una práctica habitual. Avanzar hacia estándares similares permitiría a Chile fortalecer la transparencia empresarial y la confianza de los distintos actores. Más que una exigencia, se trata de construir un ecosistema informativo robusto, que permita comparar, fiscalizar y generar decisiones informadas.
Desde regiones como Los Ríos, donde el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del entorno natural es una preocupación cotidiana, estos temas no son teóricos. Empresas forestales, de alimentos, turismo o energía enfrentan cada día la presión de demostrar que sus operaciones son sostenibles. Las comunidades, los gobiernos regionales y las universidades tienen un rol clave en exigir y fomentar prácticas más responsables.
Así como hemos aprendido a valorar la importancia de auditar los estados financieros, también deberíamos avanzar hacia mecanismos que garanticen la calidad de los reportes de sostenibilidad.
La construcción de confianza en estos temas no depende solo de las empresas. El rol del regulador, en este caso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ha sido clave al establecer nuevas exigencias de reporte. Pero también es esencial que las universidades se involucren, generando conocimiento aplicado y desarrollando herramientas que permitan evaluar y fortalecer la calidad de la información divulgada. En ese marco, los proyectos de investigación colaborativos entre academia, organismos técnicos y actores del mercado pueden marcar una diferencia real en la forma en que entendemos y exigimos la sostenibilidad.
Chile tiene la oportunidad de liderar este cambio. Desde regiones como la nuestra, podemos ser parte activa de esta transformación, exigiendo estándares que estén a la altura del desafío ambiental y social que enfrentamos. Porque el desarrollo sostenible no se declara: se demuestra.